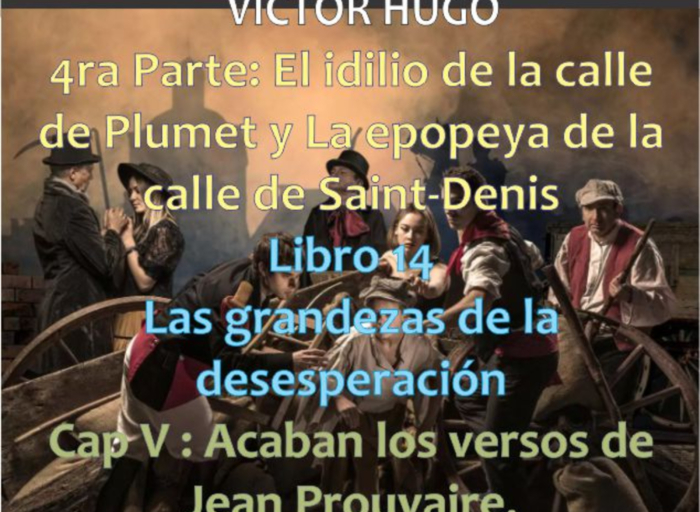Los Miserables
Autor: Víctor Hugo
Cuarta Parte: El idilio de la calle de Plumet y La epopeya de la calle de Saint-Denis
Libro décimo
El 5 de junio de 1832
Cap III : Un entierro: ocasión de un renacimiento.
En la primavera de 1832, aunque el cólera llevaba tres meses enfriando los ánimos y arrojando sobre su agitación a saber qué apático apaciguamiento, París llevaba ya mucho tiempo listo para una conmoción. Como hemos dicho anteriormente, esa gran ciudad se parece a una pieza de artillería; cuando está cargada, basta con que caiga una chispa para que se dispare. En junio de 1832, la chispa fue la muerte del general Lamarque.
Lamarque era persona de renombre y de acción. Tuvo sucesivamente, con el Imperio y con la Restauración, las dos valentías necesarias en ambas épocas, la valentía en el campo de batalla y la valentía en la tribuna. Era elocuente de la misma forma que había sido valiente; en lo que decía se notaba una espada. Igual que Foy, su antecesor, tras honrar el mando, honraba la libertad. Estaba entre la izquierda y la extrema izquierda; el pueblo lo quería porque aceptaba las oportunidades del porvenir; las muchedumbres lo querían porque había servido bien al emperador. Era, junto con los condes Gérard y Drouet, uno de los mariscales in pectore de Napoleón. Los tratados de 1815 lo encorajinaban como si se tratase de una ofensa personal. Odiaba a Wellington con un odio sin tapujos que agradaba a la multitud; y llevaba diecisiete años, sin atender apenas a los acontecimientos intermedios, conservando majestuosamente la tristeza de Waterloo. En la agonía, en la hora postrera, estrechó contra el pecho una espada que le habían concedido los oficiales de los Cien Días. Napoleón murió pronunciando la palabra ejército. Lamarque, pronunciando la palabra patria.
Su muerte, ya prevista, la temía el pueblo como una pérdida y el gobierno como una ocasión Esa muerte fue un duelo. Como todo cuanto sea amargo, el duelo puede mudarse en algarada. Eso fue lo que ocurrió.
La víspera del 5 de junio y la mañana de ese día, en que iba a celebrarse el entierro de Lamarque, el barrio de Saint-Antoine, por el que pasaría el cortejo, adquirió un aspecto temible. Esa tumultuosa red de calles se llenó de rumores. La gente se armaba como podía. Había ebanistas que se llevaban de su banco de trabajo el barrilete, «para echar abajo las puertas». Hubo quien se hizo un puñal con un gancho de zapatero rompiendo el gancho y afilando el resto. Y quien, febril «por lanzarse al ataque», llevaba tres días durmiendo sin desnudarse. Un carpintero llamado Lombier se encontró con un compañero que le preguntó: «¿Dónde vas?». «Pues es que no tengo armas.» «¿Y qué?» «Que voy al tajo por mi compás.» «¿Y para qué?» «No lo sé», decía Lombier. Otro, llamado Jacqueline, hombre expeditivo, se acercaba a todos los obreros que pasaban: «¡Oye, tú, ven aquí!». Los invitaba a cincuenta céntimos de vino y decía: «¿Tienes faena?». «No.» «Vete a ver a Filspierre, entre el portillo de Montreuil y el portillo de Charrone, y te darán faena.» En casa de Filspierre había cartuchos y armas. Algunos jefes conocidos andaban haciendo de correos, es decir, iban de casa en casa reuniendo a su gente. En Barthélemy, cerca del portillo de Le Trône, en Capel, en Le Petit-Chapeau, los bebedores trababan conversación con cara de circunstancias: «¿Dónde tienes la pistola?». «Aquí, metida en el blusón. ¿Y tú?» «Metida en la camisa.»