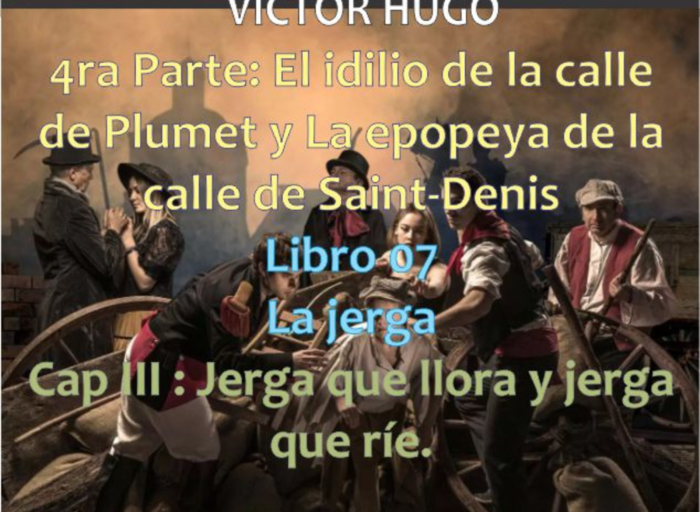Los Miserables
Autor: Víctor Hugo
Quinta Parte: Jean Valjean
Libro octavo
Va cayendo el crepúscu
Cap IV : La atracción y la extinción.
En los últimos meses de la primavera y los primeros del verano de 1833, los pocos transeúntes de Le Marais, los dependientes de las tiendas y los desocupados que estaban en el umbral de las puertas se fijaban en un anciano pulcramente vestido de negro que todos los días, más o menos a la misma hora, al caer la tarde, salía de la calle de L’Homme-Armé, por la parte de la calle Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, pasaba por delante de Les Blancs-Manteaux, llegaba hasta la calle de Culture-Sainte-Catherine y, al llegar a la calle de L’Écharpe, giraba a la izquierda y entraba en la calle de Saint-Louis.
Una vez allí, andaba despacio, con la cabeza estirada hacia delante, sin ver ni oír nada, clavando la vista inmutablemente en un punto, siempre el mismo, que parecía ser para él una estrella, pero no era sino la esquina de la calle de Les Filles-du-Calvaire. Cuanto más se acercaba a esa esquina, más se le iluminaban los ojos; le encendía las pupilas algo así como una alegría, como una aurora interior; tenía una expresión fascinada y enternecida; hacía con los labios movimientos enigmáticos, como si le hablase a alguien a quien no veía; sonreía más o menos y andaba lo más despacio que podía. Hubiérase dicho que estaba deseando llegar, pero temía el momento en que estuviese ya muy cerca. Cuando ya quedaban sólo unas cuantas casas entre él y aquella calle que parecía atraerlo, refrenaba el paso tanto que a ratos podía parecer que no andaba. La oscilación de la cabeza y la fijeza de la mirada recordaban la aguja que busca el polo. Por mucho que prolongase la llegada, no le quedaba más remedio que llegar; iba a dar a la calle de Les Filles-du-Calvaire; entonces se paraba, temblando, asomaba la cabeza, con una especie de timidez lúgubre, por la esquina de la última casa y miraba esa calle; y en aquella mirada trágica había algo que se parecía al deslumbramiento de lo imposible y a la reverberación de un paraíso clausurado. Luego, una lágrima, que se había ido formando en la comisura de los párpados, le corría por la mejilla, tras crecer lo suficiente para desprenderse, y se le detenía a veces en los labios. El anciano notaba el sabor amargo. Se quedaba así unos minutos, como si fuera de piedra; luego, volvía por el mismo camino y con el mismo paso; y, según se iba alejando, se le apagaban las pupilas.
Poco a poco, el anciano dejó de llegar hasta la esquina de la calle de Les Filles-du-Calvaire; se quedaba a medio camino, en la calle de Saint-Louis; a veces un poco más allá y a veces un poco más acá. Un día, se quedó en la esquina de la calle de Culture-Sainte-Catherine y miró de lejos la calle de Les Filles-du-Calvaire. Luego, negó despacio con la cabeza, como si no se consintiera algo, y regresó por donde había venido.
No tardó en no llegar siquiera a la calle de Saint-Louis. Iba hasta la calle Pavée, cabeceaba y se daba media vuelta; luego, no pasó de la calle de Les Trois-Pavillons; luego no fue más allá de Les Blancs-Manteaux. Hubiérase dicho un péndulo a quien nadie le da ya cuerda y cuyas oscilaciones se acortan a la espera de detenerse.