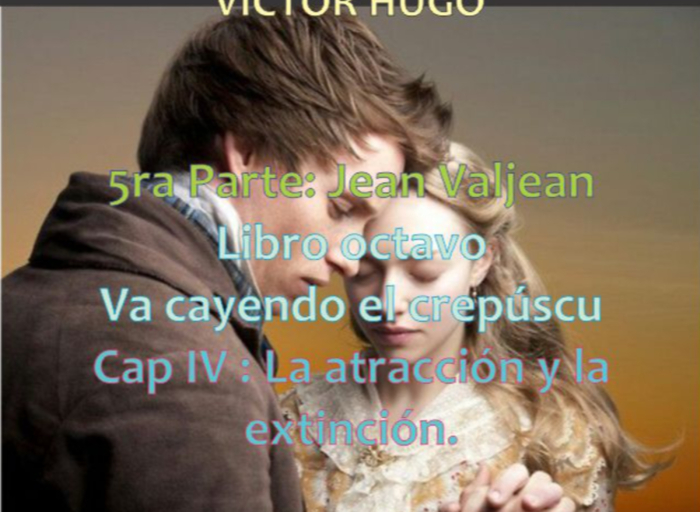Los Miserables
Autor: Víctor Hugo
Quinta Parte: Jean Valjean
Libro tercero
El barro, pero el alma
Cap I : Las cloacas y sus sorpresas.
En las alcantarillas de París era donde estaba Jean Valjean.
Otro parecido de París con el mar. Igual que en el océano, el buzo puede desaparecer.
Había sido una transición inaudita. En pleno centro de la ciudad, Jean Valjean había salido de la ciudad y, en un abrir y cerrar de ojos, en lo que se tarda en alzar una tapa y volver a cerrarla, había pasado de la luz del día a la oscuridad más completa, de mediodía a medianoche, del estruendo al silencio, del torbellino de los truenos al entumecimiento de la tumba y, por obra y gracia de una peripecia aún más prodigiosa que la de la calle de Polonceau, del peligro más extremado a la seguridad más absoluta.
Caída repentina a un sótano; desaparición en las mazmorras de París; salir de esa calle donde la muerte estaba por doquier para irse a esa especie de sepultura donde estaba la vida; fue un momento raro. Se quedó unos segundos aturdido; aguzaba el oído, estupefacto. La trampilla de la salvación se le había abierto de pronto bajo los pies. El favor del cielo lo había cogido a traición, por decirlo de algún modo. ¡Adorables emboscadas de la Providencia!
Pero el herido no se movía, y Jean Valjean no sabía si lo que llevaba a cuestas en aquella fosa era un hombre vivo o un hombre muerto.
La primera sensación que tuvo fue la de haberse quedado ciego. De pronto, ya no veía nada. Le pareció también que había bastado un minuto para dejarlo sordo. Ya no oía nada. La tormenta frenética de muerte que transcurría a pocos pies por encima de él no le llegaba, como hemos dicho ya, debido al espesor del suelo que lo separaba de ella, sino apagada e indistinta, como un susurro en unas profundidades. Notaba que pisaba tierra firme; y nada más; pero le bastaba. Estiró un brazo, y luego el otro, y tocó las paredes de ambos lados, y se dio cuenta de que el pasillo era estrecho; resbaló, y cayo en la cuenta de que las baldosas estaban mojadas. Adelantó un pie, con cuidado, temiendo un agujero, un pozo ciego, algún abismo; comprobó que el enlosado seguía. Una bocanada de aire fétido lo avisó del lugar en que se hallaba
Al cabo de unos instantes, dejó de estar ciego. Entraba algo de luz desde el respiradero por el que se había colado y se le habían acostumbrado los ojos a aquel sótano. Empezó a vislumbrar algunas cosas. Una pared cerraba a su espalda el pasillo que le hacía las veces de madriguera, pues no hay palabra que exprese mejor la situación. Era uno de esos callejones sin salida que la lengua especializada llama ramales. Por delante tenía otra pared, una pared de oscuridad. La claridad del respiradero moría a diez o doce pasos del punto en que estaba Jean Valjean y apenas si proyectaba una blancura lívida en unos pocos metros de la pared húmeda de la alcantarilla. Más adelante, había una mole opaca; meterse en ella parecía espantoso, y entrar era como dejarse engullir. Pero era posible, sin embargo, internarse en esa muralla de bruma, y era necesario. E incluso era necesario darse prisa. Jean Valjean pensó que esa verja que había visto él bajo los adoquines podían verla también los soldados, y que todo dependía de ese azar. Podían bajar ellos también al pozo y registrarlo. No había ni un minuto que perder. Había dejado a Marius en el suelo; lo recogió, también en este caso es ésa la palabra adecuada, se lo volvió a cargar a la espalda y echó a andar de nuevo. Se internó con paso resuelto en aquella oscuridad.