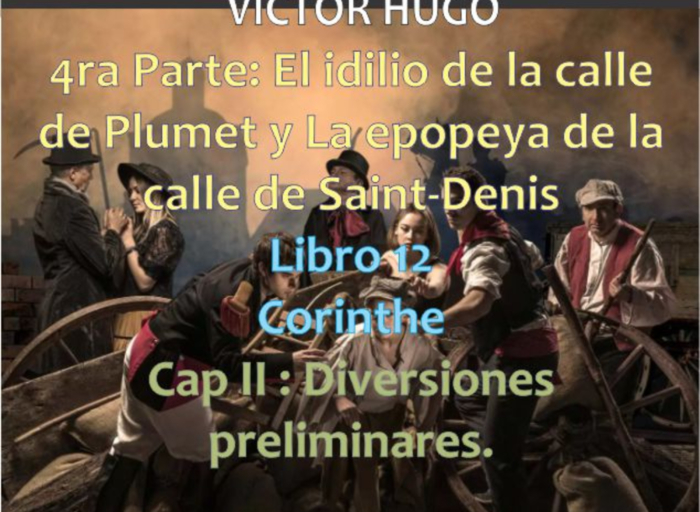Los Miserables
Autor: Víctor Hugo
Cuarta Parte: El idilio de la calle de Plumet y La epopeya de la calle de Saint-Denis
Libro noveno
¿Dónde van?
Cap III : El señor Mabeuf.
La bolsa de Jean Valjean no le sirvió de nada a Mabeuf. El señor Mabeuf, con su venerable austeridad pueril, no aceptó el regalo de los astros; no admitió que una estrella pudiera convertirse en luises de oro. No adivinó que lo que le caía del cielo venía de Gavroche. Llevó la bolsa a la comisaría de policía del barrio y la depositó allí como objeto perdido que quien lo había encontrado ponía a disposición de quien lo reclamara. La bolsa se perdió, desde luego. Ni que decir tiene que nadie la reclamó y que no le sirvió de socorro al señor Mabeuf.
Por lo demás, el señor Mabeuf había seguido cuesta abajo.
Los experimentos con el añil no tuvieron mejor suerte en el Jardín Botánico que en su jardín de Austerlitz. El año anterior, le debía el sueldo a su ama de llaves; ahora, como ya hemos visto, debía el alquiler. El Monte de Piedad, cuando pasaron trece meses, vendió las planchas de cobre de los grabados de su Flora. Algún calderero debió de convertirlas en cazuelas. Tras quedarse sin las planchas, y sin poder ya siquiera completar los ejemplares desparejados de su Flora que aún tenía, le vendió por cuatro cuartos a un librero y chamarilero las planchas y el texto, como defectos. No le quedó ya nada de la obra de toda su vida. Se gastó el dinero de esos ejemplares. Cuando vio que aquel recurso tan parco se le agotaba, renunció a su jardín y lo dejó en barbecho. Antes, mucho antes, ya había renunciado a los dos huevos y al trozo de vaca que comía de vez en cuando. Cenaba pan y patatas. Había vendido los últimos muebles que le quedaban; luego, todo lo que tenía por partida doble en cuestión de ropa de cama, ropa de vestir y mantas; luego los herbolarios y las estampas; pero conservaba aún los libros más valiosos, varios de los cuales eran grandes rarezas, entre ellos Las cuadernas históricas de la Biblia, edición de 1560; La concordancia de las Biblias, de Pierre de Besse; Las margaritas de la margarita de las princesas, de Jean de La Haye, con dedicatoria a la reina de Navarra; el libro del Cargo y dignidad del embajador, por el señor de Villiers-Hotman; un Florilegium rabbinicum de 1644; un Tibulo de 1567 con esta espléndida inscripción: Venetiis, in œdibus Manutianis, y, finalmente, un Diógenes Laercio, impreso en Lyon en 1644 y donde estaban las famosas variantes del manuscrito 411, del siglo XIII, del Vaticano, y las de los dos manuscritos de Venecia, 393 y 394, que tan fructíferamente consultó Henri Estienne, y todas las partes en dialecto dórico que no están sino en el célebre manuscrito del siglo XII de la biblioteca de Nápoles. El señor Mabeuf nunca encendía la chimenea de su cuarto y se iba a la cama de día para no gastar velas. Parecía como si no tuviera ya vecinos; cuando salía, lo evitaban, y él se daba cuenta. La miseria de un niño le interesa a una madre; la miseria de un joven le interesa a una muchacha; la miseria de un viejo no le interesa a nadie. Es, de todos los desvalimientos, el más frío. No obstante, Mabeuf no había perdido del todo su serenidad infantil. Las pupilas recobraban cierta viveza cuando miraban los libros y sonreía cuando se fijaban en el Diógenes Laercio, que era un ejemplar único. El armario acristalado era el único mueble que conservaba además de los más indispensables.
Un día le dijo la Plutarco:
—No tengo con qué comprar la cena.
Lo que llamaba la cena era un pan y cuatro o cinco patatas.
—¿De fiado? —dijo el señor Mabeuf.
—Ya sabe que no me fían.