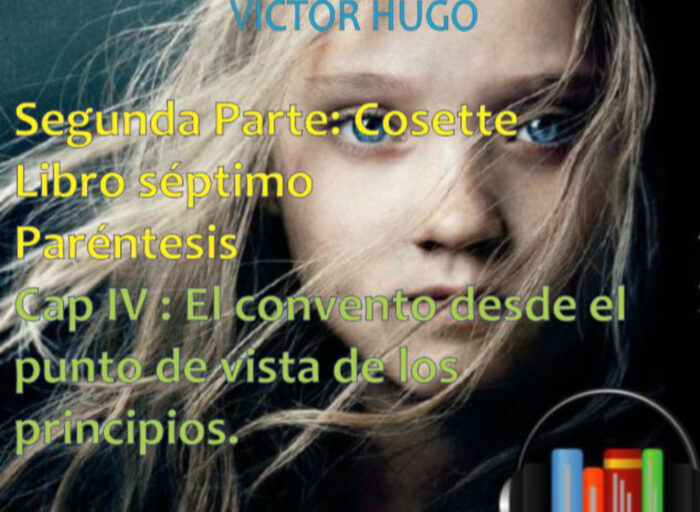Los Miserables
Autor: Víctor Hugo
Cuarta Parte: El idilio de la calle de Plumet y La epopeya de la calle de Saint-Denis
Libro octavo
Delicias y desconsuelos
Cap II : El aturdimiento de la dicha completa.
Existían inconcretamente, pasmados de felicidad. No se enteraban de que el cólera estaba diezmando París aquel mes precisamente. Se habían hecho cuantas confidencias habían podido, pero no había llegado la cosa mucho más allá de cómo se llamaban. Marius le había dicho a Cosette que era huérfano, que se llamaba Marius Pontmercy, que era abogado, que vivía de escribir cosas para las librerías, que su padre era coronel, que era un héroe y que él, Marius, estaba reñido con su abuelo, que era rico. También le había insinuado que era barón; pero a Cosette no le había impresionado aquello ni poco ni mucho. ¿Marius, barón? No lo había entendido. No sabía qué quería decir aquella palabra. Marius era Marius. Ella, por su parte, le había contado que se había criado en el convento de Le Petit-Picpus, que también a ella se le había muerto la madre, que su padre se llamaba señor Fauchelevent, que era muy bueno, que daba muchas limosnas a los pobres, pero que era pobre él también, y que se privaba de todo y a ella no la privaba de nada.
Cosa extraña, en aquella especie de sinfonía en que vivía Marius desde que veía a Cosette, el pasado, incluso el más reciente, se había vuelto tan confuso y remoto que lo que le refirió Cosette lo satisfizo por completo. Ni siquiera se le ocurrió hablarle de la aventura nocturna del caserón, ni de los Thénardier, de la quemadura y del extraño comportamiento y la singular huida de su padre. A Marius se le había olvidado momentáneamente todo aquello; ni siquiera sabía por la noche qué había hecho por la mañana, ni dónde había almorzado, ni quién le había dirigido la palabra; tenía en los oídos cantos que lo dejaban sordo para cualquier otro pensamiento; sólo existía en las horas en que veía a Cosette. Y entonces, como estaba en el cielo, lo más natural era que se le olvidase la tierra. Ambos cargaban lánguidamente con el peso indefinible de las voluptuosidades materiales. Así es como viven esos sonámbulos a quienes llaman enamorados.
¿Quién, ay, no ha sentido todas esas cosas? ¿Por qué llega una hora en que salimos de ese azur y por qué sigue la vida después?
El amor sustituye casi al pensamiento. El amor es un olvido ardiente de todo lo demás. ¿Quién le va a pedir lógica a la pasión? No existe en el corazón humano un encadenamiento lógico absoluto, como tampoco existen figuras geométricas perfectas en la mecánica celeste. Para Cosette y para Marius sólo existían Marius y Cosette. El universo que los rodeaba se había caído en un agujero. Vivían en un minuto de oro. No había nada por delante, no había nada por detrás. Apenas si Marius recordaba que Cosette tenía un padre. Un deslumbramiento se lo había borrado todo de la mente. ¿De qué hablaban aquellos amantes? Ya lo hemos visto, de las flores, de las golondrinas, del sol poniente, de la salida de la luna, de todas las cosas importantes. Excepto todo, se lo habían dicho todo. El todo de los enamorados es la nada. Pero el padre, las realidades, el tugurio, los bandidos, la aventura aquella, ¿para qué? ¿Había seguridad acaso de que aquella pesadilla hubiera existido? Eran dos y se adoraban; y no había nada más. Nada que no fuera eso existía. Es probable que este desvanecimiento del infierno a espaldas nuestras sea algo inherente a la llegada al paraíso. ¿Hemos visto acaso alguna vez demonios? ¿Los hay? ¿Hemos temblado? ¿Hemos sufrido? Ya no sabemos nada. Todo eso lo cubre una nube sonrosada.