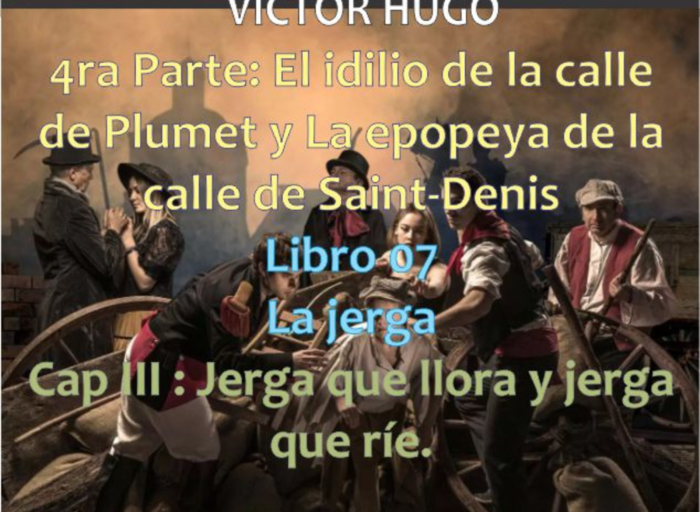Los Miserables
Autor: Víctor Hugo
Tercera Parte: Marius
Libro quinto
Excelencia de la desdicha
Cap IV : El señor Mabeuf.
Cuando el señor Mabeuf le decía a Marius: Desde luego que apruebo las ideas políticas, decía verdaderamente lo que sentía. Todas las opiniones políticas le eran indiferentes y las aprobaba todas sin diferenciarlas, para que lo dejasen en paz, de la misma forma que los griegos llamaban a las Furias «las hermosas, las benévolas, las adorables», las Euménides. La opinión política del señor Mabeuf era un amor apasionado por las plantas y, sobre todo, por los libros. Tenía, como todo el mundo, un sufijo, porque sin sufijo nadie podría haber vivido en aquellos tiempos, pero no era ni monárquico, ni bonapartista, ni cartaconstitucionalista, ni orleanista ni anarquista; era librista.
No le cabía en la cabeza que los hombres se dedicasen a odiarse por pamplinas como la Carta, la democracia, la legitimidad, la monarquía, la República, etc., siendo así que había en el mundo tantas clases de musgos, de árboles y de arbustos para mirar y tantos montones de in-folios, e incluso de in-32º para hojear. Se guardaba muy mucho de portarse como un inútil; tener libros no le impedía leer, ser botánico no le impedía ser jardinero. Cuando conoció al coronel Pontmercy, nació esa simpatía mutua; lo que hacía el coronel por las flores, lo hacía él por los frutos. El señor Mabeuf había conseguido cultivar peras de semillero tan sabrosas como las peras de Saint-Germain; de una de esas combinaciones suyas nació, por lo visto, la ciruela mirabel de octubre, hoy famosa y no menos aromática que la mirabel de verano. Iba a misa más porque era de carácter manso que por devoción, y, además, porque como le gustaban las caras de los hombres, pero aborrecía el ruido que hacían, sólo en la iglesia los encontraba reunidos y callados. Como sabía que era necesario tener un estado, había escogido la carrera de mayordomo de fábrica. Por lo demás, nunca había conseguido querer a una mujer tanto como a un bulbo de tulipán ni a un hombre tanto como a un elzevir. Pasaba ya mucho de los sesenta cuando le preguntó alguien un buen día: «¿No se ha casado usted nunca?». «Se me olvidó», dijo. Cuando a veces decía — ¿y a quién no le sucede?—: «¡Ay, si fuera rico!», no era echándole el ojo a una chica guapa, como Gillenormand, sino contemplando un libro viejo. Vivía solo con un ama de llaves anciana. Padecía de quiragra y, cuando dormía, los viejos dedos que anquilosaba el reuma se le arqueaban entre los pliegues de las sábanas. Había escrito y publicado una Flora de las inmediaciones de Cauteretz con láminas en color, obra que gozaba de bastante estimación, las planchas de cobre de cuyos grabados eran de su propiedad y de cuya venta se encargaba personalmente. Llamaban a la puerta de su domicilio de la calle de Mézières dos o tres veces al día para ese asunto. Le sacaba por lo menos dos mil francos al año; poca más fortuna tenía. Aunque pobre, tuvo el talento de reunir, a fuerza de paciencia, de privaciones y de tiempo, una colección muy valiosa de ejemplares raros de todo tipo. Nunca salía si no era con un libro debajo del brazo y frecuentemente regresaba con dos. Lo único que decoraba las cuatro habitaciones de la planta baja de que se componía, junto con un jardincillo, su domicilio eran herbarios enmarcados y grabados de maestros antiguos. Ver un sable o un fusil lo dejaba helado. No se había acercado en la vida a un cañón, ni siquiera en Les Invalides. Tenía un estómago aceptable, un hermano cura y el pelo completamente blanco; no tenía dientes ni en la boca ni en el ingenio, pero sí un temblor de todo el cuerpo, acento picardo, una risa infantil, propensión a asustarse y parecido con un cordero viejo. Y, junto con todo eso, ninguna otra amistad o trato habitual con los vivos a no ser un librero viejo de la Porte de Saint-Jacques apellidado Royol.