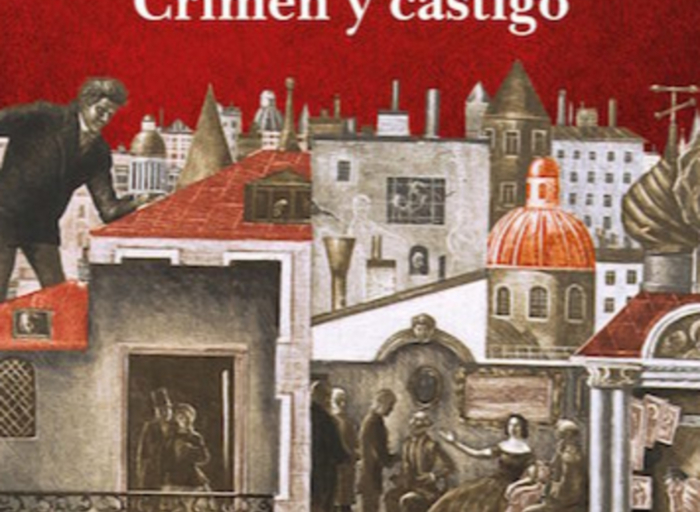Los Miserables
Autor: Víctor Hugo
Tercera Parte: Marius
Libro cuarto
Los amigos del A B C
Cap III : Los asombros de Marius.
En pocos días, Marius trabó amistad con Courfeyrac. La juventud es la estación de las soldaduras prontas y de las cicatrizaciones rápidas. Marius, junto a Courfeyrac, respiraba libremente, cosa que le resultaba bastante nueva. Courfeyrac no le hizo preguntas. Ni siquiera se le ocurrió. A esa edad, los rostros lo dicen todo enseguida. Sobran las palabras. Hay jóvenes de los que se podría decir que tienen una fisonomía charlatana. Basta mirarse para conocerse.
No obstante, una mañana Courfeyrac le preguntó de repente:
—Por cierto, ¿tiene usted opiniones políticas?
—¡Pues claro! —dijo Marius casi ofendido por la pregunta aquella.
—¿Y qué es usted?
—Demócrata bonapartista.
—Matiz gris de ratón tranquilizado —dijo Courfeyrac.
A la mañana siguiente, Courfeyrac llevó a Marius al café Musain. Luego, le cuchicheó al oído con una sonrisa: «Tengo que darle paso franco a la revolución». Y lo condujo al local de los Amigos del A B C. Se lo presentó a los demás compañeros diciendo a media voz esta sencilla frase que Marius no entendió: «Un alumno».
Marius había caído en un avispero de inteligencias. Por lo demás, aunque callado y circunspecto, no era ni el menos alado ni el menos armado.
Marius, hasta entonces solitario y dado al monólogo y a los apartes por costumbre y por gusto, se quedó un tanto desconcertado al ver que les atendiera esa bandada de jóvenes. Todas aquellas iniciativas diversas le exigían su atención al tiempo y tiraban de él en direcciones distintas. El vaivén tumultuoso de todas esas mentes en libertad y en pleno alumbramiento le despertaba un torbellino de ideas. A veces, entre aquella turbación, se alejaban tanto que le costaba trabajo volver a dar con ellas. Oía hablar de filosofía, de literatura, de arte, de historia y de religión de forma inesperada. Intuía aspectos inusuales; y, como no los situaba en perspectiva, no tenía seguridad de no estar viendo el caos. Al dar de lado las opiniones de su abuelo para preferir las de su padre, le pareció que ya sabía a qué atenerse; sospechaba ahora, intranquilo y sin atreverse a reconocerlo, que no era así. El ángulo desde el que lo veía todo volvía a cambiar de sitio otra vez. Sentía una oscilación que le ponía en marcha todos los horizontes de la mente. Curioso trajín interior. Era casi un padecimiento.
Perecía como si para aquellos jóvenes no existieran «cosas consagradas». Marius oía, en todos los temas, lenguajes singulares que le desazonaban el razonamiento, tímido aún.
Había a la vista un cartel de teatro con el título de una tragedia del repertorio antiguo, llamado clásico: «¡Abajo la tragedia que tanto agrada a los burgueses!», voceaba Bahorel. Y Marius oía cómo Combeferre le respondía:
—Te equivocas, Bahorel. A la burguesía le gusta la tragedia y, en ese aspecto, hay que dejar en paz a la burguesía. La tragedia de peluca tiene su razón de ser, y no soy de esos que, Esquilo mediante, le niegan el derecho a existir. En la naturaleza existen esbozos; en la creación hay parodias ya listas; un pico que no es un pico, alas que no son alas, aletas que no son aletas, patas que no son patas, un grito de dolor con el que entran ganas de reírse: tal es el pato. Ahora bien, ya que las aves de corral coexisten con las otras aves, no veo por qué no iba a existir la tragedia clásica junto a la tragedia antigua.