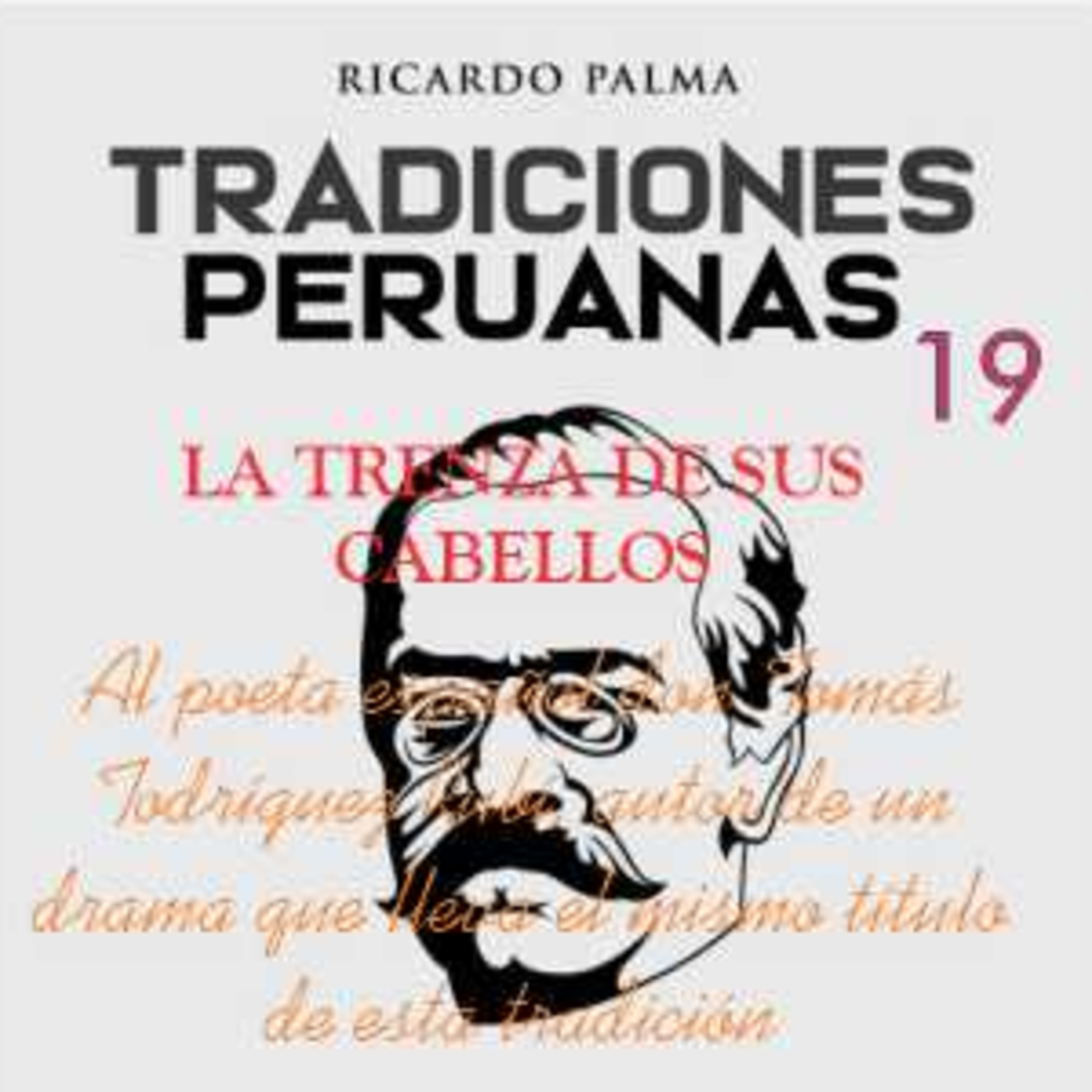
Tradiciones peruanas de Ricardo Palma.
LA TRENZA DE SUS CABELLOS
Al poeta español don Tomás Todríguez Rubí, autor de un drama que lleva el mismo título de esta tradición
I
De cómo Mariquita Martínez no quiso que la llamasen Mariquita la pelona
Allá por los años de 1734 paseábase muy risueña por estas calles de Lima, Mariquita Martínez, muchacha como una perla, mejorando lo presente, lectora mía. Paréceme estar viendo, no porque yo la hubiese conocido, ¡qué diablos! (pues cuando ella comía pan de trigo, este servidor de ustedes no pasaba de la categoría de proyecto en la mente del Padre Eterno), sino por la pintura que de sus prendas y garabato hizo un coplero de aquel siglo, que por la pinta debió ser enamoradizo y andar bebiendo los vientos tras de ese pucherito de mixtura. Marujita era de esas limeñas que tienen más gracia andando que un obispo confirmado, y por las que dijo un poeta:
Parece en Lima más clara
la luz, que cuando hizo Dios
el sol que al mundo alumbrara,
puso amoroso en la cara
de cada limeña, dos.
En las noches de luna era cuando había que ver a Mariquita paseando, Puente arriba y Puente abajo, con albísimo traje de zaraza, pañuelo de tul blanco, zapatito de cuatro puntos y medio, dengue de resucitar difuntos, y la cabeza cubierta de jazmines. Los rayos de la luna prestaban a la belleza de la joven un no sé qué de fantástico; y los hombres, que nos pirramos siempre por esas fantasías de carne y hueso, la echaban una andanada de requiebros, a los que ella, por no quedarse con nada ajeno, contestaba con aquel oportuno donaire que hizo proverbiales la gracia y agudeza de la limeña.
Mariquita era de las que dicen: Yo no soy la salve para suspirar y gemir. ¡Vida alegre, y hacer sumas hasta que se rompa el lápiz o se gaste la pizarra!
En la época colonial casi no se podía transitar por el Puente en las noches de luna. Era ése el punto de cita para todos. Ambas aceras estaban ocupadas por los jóvenes elegantes, que a la vez que con el airecito del río hallaban refrigerio al calor canicular, deleitaban los ojos clavándolos en las limeñas que salían a aspirar la fresca brisa, embalsamando la atmósfera con el suave perfume de los jazmines que poblaban sus cabelleras.
La moda no era lucir constantemente aderezos de rica pedrería, sino flores; y tal moda no podía ser más barata para padres y maridos, que con medio real de plata salían de compromisos, y aun sacaban alma del purgatorio. Tenían, además, la ventaja de satisfacer curiosidades sobre el estado civil de las mujeres, pues las solteras acostumbraban ponerse las flores al lado izquierdo de la cabeza y las casadas al derecho.
Todas las tardes de verano cruzaban por las calles de Lima varios muchachos, y al pregón de ¡el jazminero!, salían las jóvenes a la ventana de reja, y compraban un par de hojas de plátano, sobre las que había una porción de jazmines, diamelas, aromas, suches, azahares, flores de chirimoya, y otras no menos perfumadas. Las limeñas de entonces buscaban sus adornos en la naturaleza, y no en el arte.
