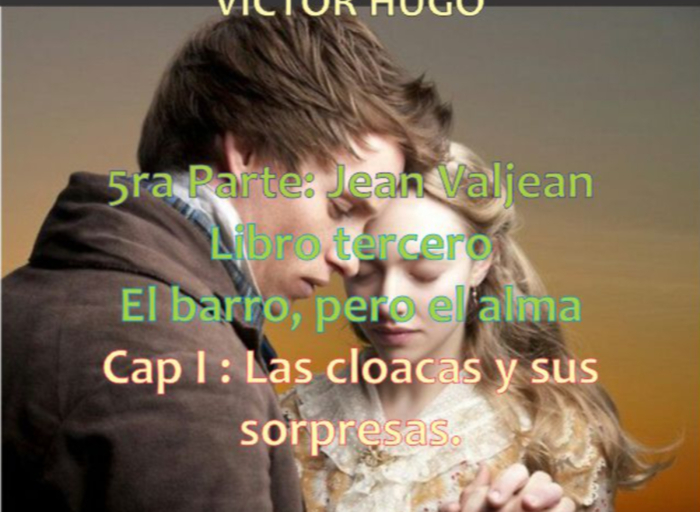Los Miserables
Autor: Víctor Hugo
Primera Parte: Fantine
Libro Segundo
La caída
Cap XIII : Petit-Gervais.
Jean Valjean salió de la ciudad como quien huye. Echó a andar a toda prisa a campo traviesa, metiéndose por los caminos y los senderos que se le ponían delante sin darse cuenta de que desandaba lo andado a cada paso. Anduvo así toda la mañana, sin comer y sin notar hambre. Era presa de una multitud de sensaciones nuevas. Notaba algo así como ira; no sabía contra quién. No habría podido decir si estaba conmovido o humillado. A ratos sentía una ternura extraña que combatía y a la que hacía frente con el endurecimiento de los últimos veinte años. Aquel estado lo cansaba. Veía con preocupación que se le desplomaba en su fuero interno aquella especie de calma espantosa que le aportaba la injusticia de su desventura. Se preguntaba qué iba a sustituirla. A veces habría preferido en serio estar en la cárcel con los gendarmes y que las cosas no hubieran sucedido como lo habían hecho; habría sido menos intranquilizador. Aunque la estación estaba ya bastante entrada, había aún, acá y allá, en los setos, algunas flores tardías cuyo aroma, entre el que cruzaba al andar, le traía recuerdos de infancia. Esos recuerdos le resultaban casi insoportables, de tanto como hacía que los tenía olvidados.
Así se le fueron acumulando durante todo el día unos pensamientos indecibles.
Cuando el sol iba ya hacia poniente, alargando por el suelo la sombra de la mínima piedra, Jean Valjean estaba sentado detrás de un matorral en una llanura ancha, rojiza, completamente desierta. En el horizonte sólo se veían los Alpes. Ni tan siquiera el campanario de un pueblo lejano. Jean Valjean podía hallarse a unas tres leguas de Digne. Un sendero, que cruzaba el llano, corría a pocos pasos del matorral.
Sumido en esa meditación que, si alguien se hubiera topado con él, habría contribuido no poco a dar a sus andrajos un aspecto temible, oyó un ruido jubiloso.
Volvió la cabeza y vio que venía por el sendero un niño, un deshollinador de unos diez años que iba cantando, con la zanfona pegada al costado y la caja con la marmota echada a la espalda; uno de esos niños dulces y alegres que van de comarca en comarca enseñando las rodillas por los agujeros de los pantalones.
Sin dejar de cantar, el niño se paraba de vez en cuando y jugaba a las tabas con unas cuantas monedas que llevaba en la nano, toda su fortuna probablemente. Entre ellas, había una de dos francos.
El niño se detuvo junto al matorral sin ver a Jean Valjean y tiró al aire el puñado de calderilla que hasta el momento había recogido entero con bastante maña en el dorso de la mano.
En esta ocasión se le escapó la moneda de dos francos, que rodó hacia el matorral y llegó donde estaba Jean Valjean.
Jean Valjean puso encima el pie.
Pero el niño había seguido la moneda con la mirada y lo vio.
No mostró extrañeza y se dirigió en derechura al hombre.
Era un lugar completamente solitario. Hasta donde abarcaba la vista, no había nadie ni en la llanura ni en el sendero. Sólo se oían los grititos débiles de una bandada de aves que iban de paso y cruzaban por el cielo a gran altura. El niño estaba de espaldas al sol, que le ponía hebras de oro en el pelo y ponía también la púrpura de un resplandor sanguinolento en la cara feroz de Jean Valjean.
—Señor —dijo el niño deshollinador con esa confianza de la infancia que se compone de ignorancia y de inocencia—. ¿Me da mi moneda?
—¿Cómo te llamas? —dijo Jean Valjean.
—Petit-Gervais, señor.