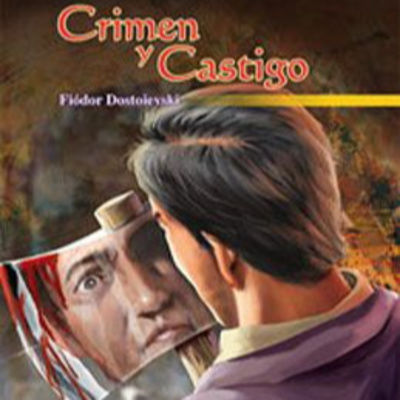
Novela: Crimen y castigo
Autor: Fiódor M. Dostoievski
SEGUNDA PARTE
CAP III
Sin embargo, todo el tiempo que duró su enfermedad, nunca estuvo privado por completo del sentido: hallábase en un estado febril semi-inconsciente y solía delirar. Más tarde se acordó de muchas cosas: ora le parecía que varios individuos estaban reunidos en torno suyo; querían apoderarse de él y llevarle a alguna parte, y con este motivo disputaban vivamente; ora se veía de repente solo en su habitación; todo el mundo se había marchado, tenían miedo de él. De vez en cuando la puerta se abría, y le miraban disimuladamente, le amenazaban, reían y se consultaban, y él se ponía colérico, se daba cuenta a menudo de la presencia de Anastasia a su cabecera; veía también a un hombre que debía de serle muy conocido, pero, ¿quién era? Jamás conseguía dar un nombre a aquella figura, y esto le entristecía hasta el punto de arrancarle lágrimas. A veces se figuraba que estaba en cama hacía un mes; en otros momentos le parecía que todos los incidentes de su enfermedad habían ocurrido en un solo día; pero aquello, aquello lo había olvidado por completo. Cierto que a cada instante pensaba que se había olvidado de algo de que hubiera debido acordarse, y se atormentaba, hacía penosos esfuerzos de memoria, gemía, se ponía furioso o sentía un terror invencible. Entonces se incorporaba en su lecho, quería huir, pero alguien le retenía a la fuerza. Estas crisis le debilitaban y terminaban en un desvanecimiento. Al fin recobró por completo el uso de sus sentidos.
Eran las diez de la mañana. Cuando hacía buen tiempo, el sol entraba en la habitación a esa hora, proyectando una ancha faja de luz por el muro de la derecha alumbrando el rincón próximo a la puerta. Anastasia se hallaba delante del lecho del enfermo, acompañada de un individuo a quien él no conocía, y que le observaba con mucha curiosidad. Era un joven de barba naciente, vestido con un caftán, y que parecía ser un artelchtchit[13].
Por la puerta entreabierta miraba la patrona. Raskolnikoff se incorporó un poco.
—¿Quién es, Anastasia?—preguntó, señalando al joven.
—¡Ha vuelto en sí!—dijo la criada.
—¡Ha vuelto en sí!—repitió el artelchtchit.
Al oír estas palabras, la patrona cerró la puerta y desapareció. A causa de su timidez, evitaba siempre entrevistas y explicaciones. Aquella mujer, que contaba ya cuarenta años, tenía cejas y ojos negros, curvas muy pronunciadas, y el conjunto de su persona resultaba bastante agradable. Buena como suelen ser las personas gruesas y perezosas, era, además, excesivamente pudorosa.
—¿Quién es usted?—preguntó Raskolnikoff dirigiéndose al artelchtchit.
En aquel momento se abrió la puerta, dando paso a Razumikin, que penetró en la habitación, inclinándose un poco a causa de su alta estatura.
—¡Vaya un camarote de barco!—exclamó al entrar—. Siempre doy con la cabeza en el techo. ¡Y a esto se llama una habitación! ¡Vamos, amigo mío, has recobrado ya el sentido, según me acaban de decir!
—Sí, ha recobrado el sentido—repitió como un eco el dependiente, sonriéndose.
—¿Quién es usted?—interrogó bruscamente Razumikin—. Yo me llamo Razumikin, soy estudiante, hijo de noble familia; el señor es amigo mío. ¡Vamos, ahora dígame usted quién es!
—Estoy empleado en casa del comerciante Chelopaief, y vengo aquí para cierto asunto…
—Siéntese usted en esta silla—dijo Razumikin ocupando él otra al lado opuesto de la mesa—. Has hecho muy bien en recobrar el conocimiento—añadió, volviéndose hacia Raskolnikoff—. Cuatro días hace, puede decirse, que no has comido ni bebido nada; apenas tomabas un poco de te, que te daban a cucharaditas. He traído aquí dos veces a Zosimoff. ¿Te acuerdas de Zosimoff? Te ha examinado muy atentamente, y ha dicho que no tenías nada…

