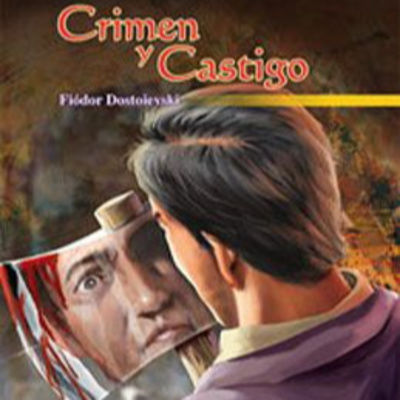Los Miserables
Autor: Víctor Hugo
Cuarta Parte: El idilio de la calle de Plumet y La epopeya de la calle de Saint-Denis
Libro decimotercero
Marius se interna en las tinieblas
Cap III : En el filo.
Marius había llegado al Mercado Central.
Allí estaba todo más tranquilo, más oscuro y más quieto aún que en las calles aledañas. Hubiérase dicho que la paz del sepulcro había brotado de la tierra y se había extendido bajo la capa del cielo.
Un resplandor rojizo, no obstante, perfilaba sobre aquel fondo negro los tejados elevados de las casas que cortaban la calle de La Chanvrerie por la zona de Saint-Eustache. Era el reflejo de la antorcha encendida en la barricada de Corinthe. Marius se encaminó hacia ese resplandor rojizo. Lo condujo hasta la calle de Le Marché-aux-poirées y ya divisaba la entrada tenebrosa de la calle de Les Prêcheurs. Se metió por ella. El centinela de los insurrectos, que estaba vigilando la otra punta de la calle, no lo vio. Marius notaba que estaba muy cerca de lo que había ido a buscar y caminaba de puntillas. Llegó así al recodo de ese tramo corto de la calle de Mondétour que era, como recordaremos, la única comunicación que había dejado Enjolras con el exterior. En la esquina de la última casa de la izquierda asomó la cabeza por el tramo de Mondétour y miró.
Algo más allá de la esquina oscura de la callejuela con la calle de La Chanvrerie, que proyectaba una capa extensa de sombra donde él estaba también hundido, divisó alguna luz en los adoquines, una parte de la taberna y, detrás, un farolillo que hacía guiños en algo así como una muralla informe; y a unos hombres sentados a lo moro y con los fusiles encima de las rodillas. Todo ello a una distancia de veinte metros. Era el interior de la barricada.
Las casas que flanqueaban la callejuela, a la derecha, le tapaban el resto de la taberna, la barricada grande y la bandera.
Marius no tenía ya sino un paso más que dar.
Entonces, el desventurado joven se sentó en un mojón, se cruzó de brazos y pensó en su padre.
Pensó en aquel heroico coronel Pontmercy que había sido un soldado tan valiente, que había defendido, en tiempos de la República, la frontera de Francia y llegado con el emperador hasta las fronteras de Asia; que había visto Génova, Alejandría, Milán, Turín, Madrid, Viena, Dresde, Berlín y Moscú; que se había dejado en todos los campos de victoria de Europa unas cuantas gotas de esa misma sangre que él, Marius, llevaba en las venas; que había encanecido prematuramente en la disciplina y el mando; que había vivido sin desabrocharse el cinturón, con las charreteras colgándole sobre el pecho, con la escarapela tiznada de pólvora, con el casco arrugándole la frente, en barracones, en campamentos, en vivaques, en ambulancias; y que, al cabo de veinte años, había vuelto de esas guerras mayores con un tajo en la mejilla y el rostro sonriente, sencillo, tranquilo, admirable, puro como un niño, tras hacer por Francia todo cuanto estuvo en su mano y nada en contra de ella.
Se dijo que a él también le había llegado su día; que su hora había sonado por fin; que, tras los pasos de su padre, iba él también a ser valiente, intrépido, osado, a correr hacia las balas, a ofrecer el pecho a las bayonetas, a derramar la sangre, a buscar al enemigo, a buscar la muerte; que le había llegado la vez de pelear y de ir al campo de batalla; y que ese campo de batalla al que iba era la calle; ¡y que esa guerra en que iba a luchar era la guerra civil!
Vio la guerra civil abierta como un abismo ante él y vio que en ese abismo era en el que iba a caer.