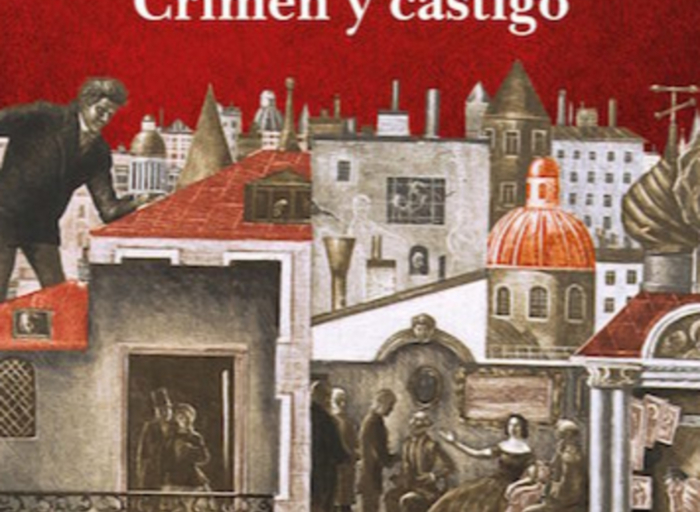Los Miserables
Autor: Víctor Hugo
Segunda Parte: Cosette
Libro sexto
Le Petit-Picpus
Cap IX : Un siglo bajo un griñón.
Ya que nos hemos metido en detalles en lo tocante a lo que fue antaño el convento de Le Petit-Picpus y nos hemos atrevido a abrir una ventana para mirar dentro de ese discreto asilo, que nos permita el lector otra breve digresión, ajena al verdadero tema de este libro, pero característica y útil porque contribuya a que se entienda que incluso en los claustros hay personajes originales.
Vivía en el convento pequeño una centenaria que procedía de la abadía de Fontevrault. Antes de la Revolución, había vivido incluso en el siglo. Citaba con frecuencia al señor de Miromesnil, guardián de los sellos en el reinado de Luis XVI, y a una tal presidenta Duplat a la que había conocido mucho. Le agradaba mucho sacar a relucir cada dos por tres esos nombres y se ufanaba de ello. Decía maravillas de la abadía de Fontevrault: que era como una ciudad y que en el monasterio había calles.
Hablaba en un dialecto picardo que divertía mucho a las internas. Todos los años hacía una renovación solemne de los votos y, en el momento de prometerlos, le decía al sacerdote: «El señor san Francisco lo allegó al señor san Julián; el señor san Julián lo allegó al señor san Eusebio; el señor san Eusebio lo allegó al señor san Procopio, etc., etc.; y así yo a vos os lo allego, padre». Y las internas se reían, no bajo cuerda, sino bajo el velo; unas risitas ahogadas y encantadoras con las que las madres vocales fruncían el ceño.
En otras ocasiones, la centenaria refería historias. Decía que en su juventud los bernardos no tenían nada que envidiarles a los mosqueteros. Por su boca hablaba un siglo, pero era el siglo XVIII. Contaba la costumbre de Champaña y Borgoña de los cuatro vinos, anterior a la Revolución. Cuando un personaje importante, un mariscal de Francia, un príncipe, un duque y par, pasaba por una ciudad de Borgoña o de Champaña, las autoridades municipales acudían a saludarlo y le presentaban cuatro bernegales de plata en que había cuatro vinos diferentes. En el primero se leía la siguiente inscripción: vino de mono; en el segundo, vino de león; en el tercero, vino de cordero, y en el cuarto, vino de cerdo. Esos cuatro marbetes nombraban los cuatro peldaños por los que va bajando el borracho; el primer estado de embriaguez, el que alegra; el segundo, el que irrita; el tercero, el que atonta, y, finalmente, el cuarto, el que embrutece.
Guardaba bajo llave en un armario un objeto misterioso al que tenía mucho apego. La regla de Fontevrault no se lo prohibía. No quería enseñarle ese objeto a nadie. Se encerraba, cosa que permitía la regla, y a veces se escondía cuando quería mirarlo. Si oía a alguien andar por el corredor, cerraba el armario tan deprisa como se lo permitían las viejas manos. En cuanto se lo mencionaban, se callaba, ella, tan charlatana. Las más curiosas no pudieron con su silencio; y las más tenaces no pudieron con su obstinación. También esto daba pie a comentarios entre quienes estuvieran ociosas o aburridas en el convento. ¿Qué podía ser aquello tan valioso y tan secreto que era el tesoro da la centenaria? ¿Algún libro santo, probablemente? ¿Algún rosario único? ¿Alguna reliquia probada? Todo el mundo se perdía en conjeturas. Al morir la pobre anciana, corrieron hacia el armario, con más prisas quizá de las que aconsejaba el decoro, y lo abrieron. Hallaron el objeto envuelto en tres paños, como una patena bendita. Era una fuente de Faenza donde había pintados unos amorcillos que salían volando perseguidos por unos mancebos de botica armados con lavativas enormes. La persecución rebosaba de muecas y posturas cómicas. A uno de los deliciosos amorcillos lo tienen ya ensartado. Se defiende, mueve las alitas e intenta salir volando, pero el matachín ríe con risa satánica. Moraleja: la diarrea vencedora del amor.