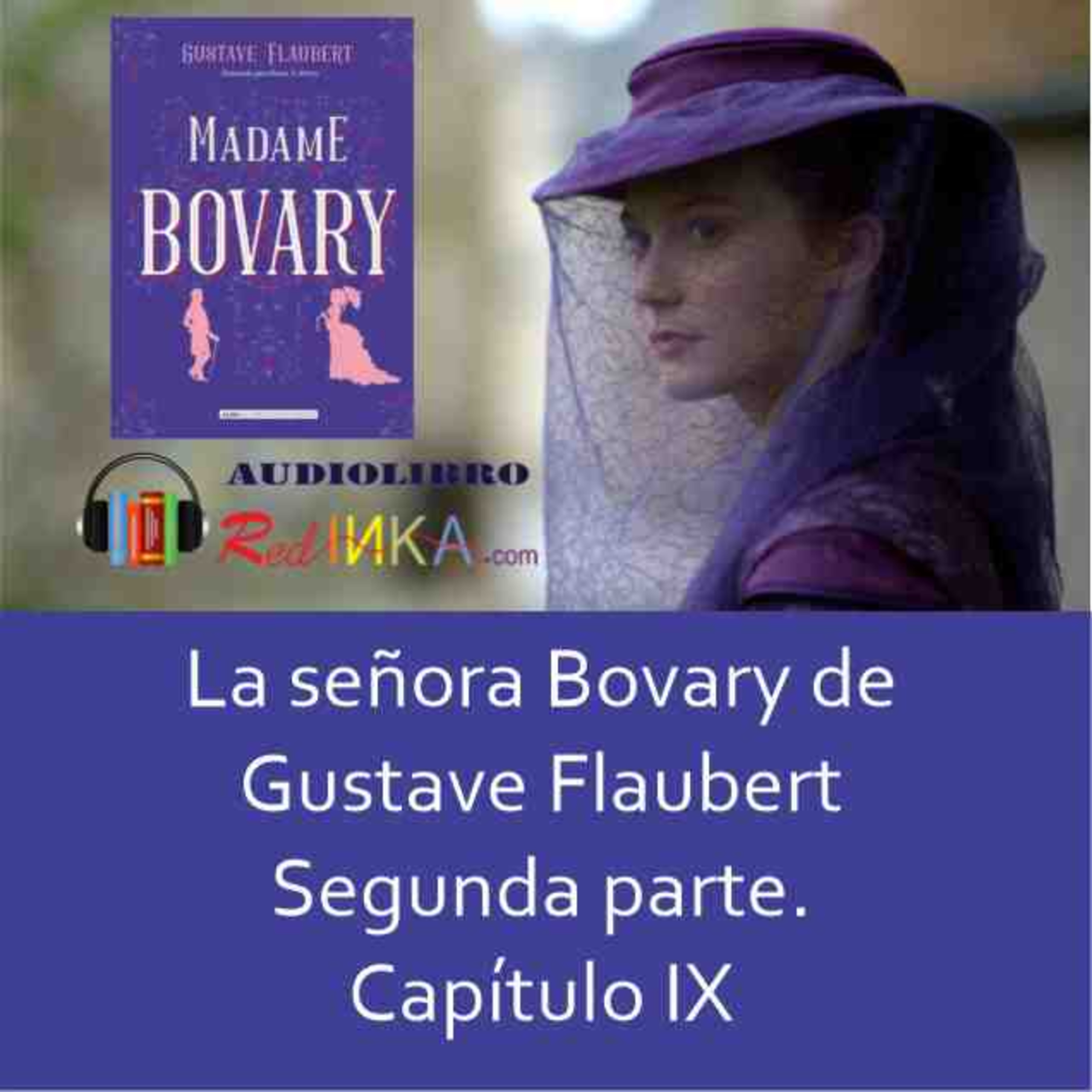
La señora Bovary de Gustave Flaubert
Segunda parte.
Capítulo IX
Transcurrieron seis semanas. Rodolphe no volvió a aparecer. Una noche, se presentó por fin.
Se había dicho al día siguiente de la feria: «No regresemos tan pronto. Sería un error».
Y, al cabo de una semana, se fue a cazar. Después de la caza, pensó que era ya demasiado tarde; luego razonó como sigue: «Pero, si me quiso desde el primer día, debe de estar impaciente por verme y quererme más. ¡Sigamos adelante, pues!».
Y se dio cuenta de que había acertado en sus cálculos cuando, al entrar en la sala, vio que Emma se ponía pálida.
Estaba sola. Caía la tarde. Los visillitos de muselina que cubrían los cristales volvían aún más denso el crepúsculo y los dorados del barómetro, en los que caía un rayo de sol, ponían lumbre en el espejo, entre las ramas recortadas del polipero.
Rodolphe se quedó de pie; Emma apenas contestó a sus primeras frases de cortesía.
—He tenido cosas que hacer —dijo él—. He estado enfermo.
—¿De gravedad? —exclamó ella.
—Pues —dijo Rodolphe, sentándose a su lado en un taburete— ¡no!… Es que no he querido venir.
—¿Por qué?
—¿No lo adivina?
Volvió a mirarla, pero con tal violencia que ella agachó la cabeza, ruborizándose. Rodolphe añadió:
—Emma…
—¡Caballero! —dijo ella, apartándose un poco.
—¡Ah —replicó él con voz melancólica—, ya ve cómo tenía yo razón al no querer venir! Porque ese nombre, ¡ese nombre que me llena el alma y que se me ha escapado, me lo prohíbe usted! ¡Señora Bovary!… ¡Claro, todo el mundo la llama así!… Y, por cierto, no es su apellido: ¡es el apellido de otro! —Repitió—: ¡De otro! —Y se tapó la cara con las manos—. ¡Sí, pienso en usted continuamente!… ¡Su recuerdo me desespera!… ¡Ay, perdóneme!… La dejo… ¡Adiós!… Me iré lejos… ¡tan lejos que ya no volverá a oír hablar de mí! Y, sin embargo… hoy… ¡no sé qué fuerza me ha vuelto a empujar hacia usted! ¡Porque no se puede luchar contra el cielo, no puede uno resistirse a la sonrisa de los ángeles! ¡Se deja uno llevar por lo hermoso, lo encantador, lo adorable!
Era la primera vez que le decían a Emma cosas así; y su vanidad, como alguien que se relaja en un invernáculo, se desperezaba muellemente y por entero al calor de ese lenguaje.

