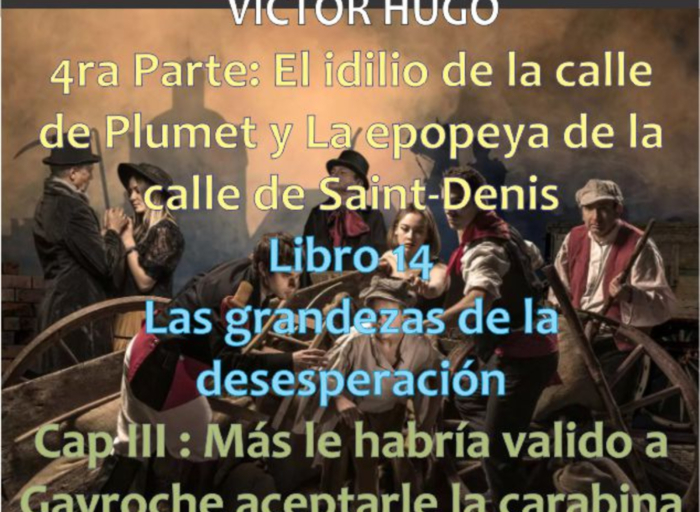La señora Bovary de Gustave Flaubert
Primera parte.
Capítulo VII
Pensaba a veces que se daba el caso de que esos días iban a ser los más hermosos de su vida, la luna de miel, como solía decirse. ¡Para paladear su dulzura habría sido menester, sin duda, ir a alguno de esos países de nombres sonoros donde la temporada que sigue a la boda tiene perezas más dulces! En sillas de posta, tras cortinillas de seda azul, suben al paso los recién casados por carreteras escarpadas, oyendo cómo canta el postillón, cuya voz repite la montaña junto con las esquilas de las cabras y el ruido sordo de la cascada. Cuando se pone el sol, a la orilla de los golfos, aspiran el aroma de los limoneros; luego, por la noche, en la terraza de las villas, solos, con los dedos entrelazados, miran las estrellas haciendo proyectos. Emma era del parecer de que en algunos lugares de la tierra debía de crecer la felicidad como si fuera una planta propia de ese suelo y que no se da bien en cualquier otro sitio. ¡Ojalá pudiera acodarse en el balcón de los chalets suizos o encerrar su tristeza en una casita de campo escocesa, con un marido que vistiera un frac de faldones muy largos y llevase botas flexibles, un sombrero puntiagudo y vuelillos en las bocamangas!
Es posible que le hubiera gustado hacerle esas confidencias a alguien. Pero ¿cómo referir un malestar indefinible que cambia de aspecto como las nubes y gira en torbellinos como el viento? Así que le faltaban las palabras y la ocasión y el atreverse.
Le parecía que, si Charles, pese a todo, lo hubiera pretendido, si lo hubiera sospechado, si hubiera salido una sola vez su mirada al encuentro del pensamiento de ella, una abundancia súbita se le habría desprendido del corazón, como se desprende la cosecha de unas espalderas cuando la rozamos. Pero, a medida que iba siendo más estrecha la intimidad de sus vidas, surgía un desapego interior que la separaba de él.
Charles tenía una conversación chata como una acera por la que desfilaba, vestido de diario, lo que se le ocurría a todo el mundo, sin despertar ni emoción, ni risa ni ensueño. Nunca tuvo curiosidad, decía, mientras vivió en Ruán, de ir al teatro a ver a los actores de París. No sabía ni nadar ni tirar con arma blanca ni disparar una pistola y no pudo, en una ocasión, explicarle una expresión de equitación que Emma se encontró en una novela.
¿Acaso no debía, antes bien, un hombre saberlo todo, destacar en múltiples actividades, iniciarla a una en las energías de la pasión, en los refinamientos de la vida y en todos los misterios? Pero éste no enseñaba nada, no sabía nada, no deseaba nada. Creía que ella era feliz; y Emma le guardaba rencor por esa tranquilidad tan firme, por esa cachaza tan serena, e incluso por la felicidad que ella le daba.