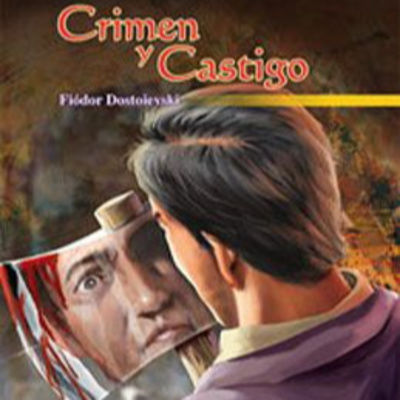Los Miserables
Autor: Víctor Hugo
Primera Parte: Fantine
Libro séptimo
El caso Champmathieu
Cap IX : Un lugar en que están naciendo unos convencimientos.
Dio un paso, cerró automáticamente la puerta tras entrar y se quedó de pie, contemplando lo que veía.
Era un recinto bastante amplio y poco iluminado, ora colmado de rumores, ora colmado de silencio, donde todo el aparato de un juicio criminal transcurría con su seriedad mezquina y lúgubre, entre el gentío.
En un extremo de la sala, aquel en que él estaba, había jueces con expresión distraída y toga raída, que se comían las uñas o entornaban los párpados; en el otro extremo, una muchedumbre andrajosa; abogados en todas las posturas, soldados de rostro honrado y duro; paneles de madera vieja y manchada, un techo sucio, unas meses cubiertas de una sarga más amarilla que verde, puertas que las manos habían ennegrecido; en unos clavos hincados en las paredes forradas de madera, unos quinqués de taberna que daban más humo que luz; encima de la mesa, velas de sebo en candeleros de cobre; oscuridad, fealdad, tristeza; y de todo eso se desprendía una impresión austera y augusta, porque se notaba esa trascendental cosa humana que llamamos la ley y esa trascendental cosa divina que llamamos la justicia.
Nadie de todo aquel gentío se fijó en él. Todas las miradas convergían en un punto único, un banco de madera pegado a una puertecita, siguiendo la línea de la pared, a la izquierda del presidente. En ese banco, que alumbraban varias velas de sebo, había un hombre entre dos gendarmes.
Aquel hombre era el hombre.
No lo buscó, lo vio. Se le fueron los ojos hacia él espontáneamente, como si hubieran sabido de antemano dónde estaba esa cara.
Creyó verse a sí mismo avejentado; no de rostro absolutamente semejante, desde luego, pero igual en la postura y el aspecto, con el pelo tieso, las pupilas fieras e inquietas, el blusón, tal y como era él el día en que entró en Digne, rebosante de rabia y escondiendo en el alma aquel repulsivo tesoro de pensamientos espantosos que había tardado diecinueve años en recoger del empedrado del presidio. Se dijo, con un escalofrío:
—¡Dios mío! ¿Volveré a ser así?
Aquel ser parecía tener al menos sesenta años. Había en él un no sé qué rudo, estúpido y amedrentado.
Al oír el ruido de la puerta, hubo quienes se apartaron para hacerle sitio y el presidente volvió la cabeza y, dándose cuenta de que el personaje que acababa de entrar era el señor alcalde de Montreuil-sur-Mer, lo saludó. El fiscal, que había visto al señor Madeleine en Montreuil-sur-Mer, donde había tenido que ir más de una vez por motivos de su ministerio, lo reconoció y lo saludó también. Él apenas si se dio cuenta. Era presa de una suerte de alucinación; miraba.