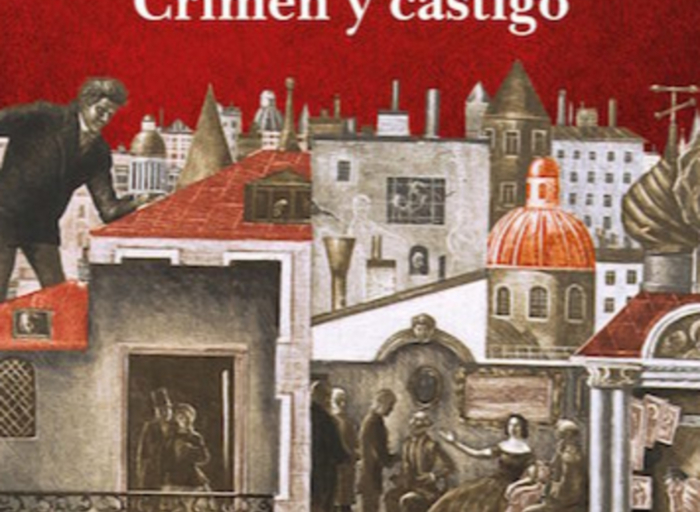Los Miserables
Autor: Víctor Hugo
Primera Parte: Fantine
Libro cuarto
A veces encomendar es entregar
Cap II : Primer esbozo de dos caras que no son trigo limpio.
El ratón que había caído en la trampa era muy poca cosa, pero el gato se alegra incluso cuando el ratón es flaco.
¿Quiénes eran los Thénardier?
Digamos algo ahora mismo, sin esperar más. Ya completaremos el croquis más adelante.
Eran seres que pertenecían a esa especie bastarda que se compone de gente zafia que ha ido a más y de gente inteligente que ha ido a menos, que se halla entre la llamada clase media y la llamada clase inferior y que combina algunos de los fallos de ésta con casi todos los vicios de aquélla, careciendo del generoso impulso del obrero y del orden honrado del burgués.
Eran de esos caracteres enanos que, si por casualidad los calienta algún fuego oscuro, se vuelven con facilidad monstruosos. La mujer tenía un fondo bestial; y el hombre, calaña de granuja. Ambos eran harto probablemente capaces de esa especie de progreso repulsivo que se encamina hacia el mal. Existen almas de cangrejo, que retroceden continuamente hacia las tinieblas, que van marcha atrás por la vida, y no hacia adelante, y utilizan la experiencia para incrementar la deformidad, empeorando continuamente e impregnándose cada vez más de una perversidad en ascenso. Aquel hombre y aquella mujer tenían un alma de ésas.
Thénardier, sobre todo, pondría en apuros a un fisonomista. Basta con mirar a ciertos hombres para desconfiar de ellos, porque se los nota tenebrosos se los mire por donde se los mire. Vistos por detrás, son inquietos; vistos por delante, amenazadores. Lo desconocido mora en ellos. Ni es posible responder de lo que hicieron ni de lo que harán. La sombra que llevan en la mirada los delata. En cuanto se los oye decir una palabra o se los ve hacer un gesto, se intuyen sombríos secretos en su pasado y sombríos misterios en su futuro.
El Thénardier que nos ocupa, si nos fiamos de lo que contaba, había sido soldado: sargento, a lo que decía; era probable que hubiera participado en la campaña de 1815, e incluso se había portado con bastante valor, por lo visto. Ya veremos más adelante qué sucedió en realidad. El rótulo de su taberna hacía alusión a uno de sus hechos de armas. Lo había pintado personalmente porque sabía hacer un poco de todo, pero mal.
Eran los años en que la antigua novela clásica, que tras haber sido Clelia no era ya más que Lodoiska, siempre noble, aunque cada vez más vulgar, degradada de la señorita de Scudéri a la señora de Bournon-Malarme y de la señora de Lafayette a la señora Barthélemy-Hadot, incendiaba las almas amantes de las porteras de París y causaba incluso ciertos estragos en el extrarradio. A la señora Thénardier le llegaba la inteligencia al punto justo para leer esa clase de libros. Se nutría de ellos. Ahogaba en ellos los pocos sesos que tenía; de ello sacó, mientras fue muy joven, e incluso algo más adelante, algo así como una actitud reflexiva ante su marido, granuja con cierto fondo, golfo letrado a no ser por la ausencia de gramática, zafio y agudo al tiempo, pero, en lo tocante a lo sentimental, lector de Pigault-Lebrun, y, «en todo lo referido al bello sexo», como decía en su jerga, palurdo correcto y sin mezcla alguna. Le llevaba a su mujer doce o quince años. Más adelante, cuando la melena novelescamente lacia como un sauce llorón se le empezó a poner gris, cuando la personalidad de la Harpía se separó del personaje de Pamela, la Thénardier no fue ya sino una mujer muy mala que se había deleitado con novelas estúpidas. No se leen sandeces con impunidad. La consecuencia fue que su hija mayor se llamaba Éponine. En cuanto a la pequeña, la pobre niña estuvo a punto de llamarse Gulnare; le debió a no sé qué feliz diversión, obra de una novela de Ducray-Duminil, llamarse nada más Azelma.