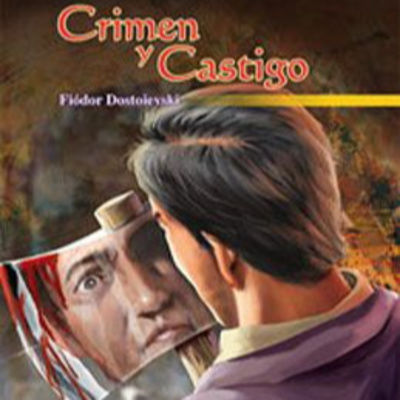
Novela: Crimen y castigo
Autor: Fiódor M. Dostoievski
SEGUNDA PARTE
CAP V
Era ya de cierta edad, majestuoso, de modales acompasados y de fisonomía reservada y severa. Se detuvo en el umbral dirigiendo miradas a todas partes con sorpresa que no trataba de disimular y que era bastante desagradable. Parecía que se preguntaba: «¿A dónde he venido a meterme?» Contemplaba la habitación estrecha y baja en que se encontraba con desconfianza y con cierta afectación de temor. Su mirada conservó la misma expresión de estupor cuando se posó sobre Raskolnikoff. El joven, con un traje bastante descuidado, estaba tendido en su miserable sofá, y sin hacer movimiento alguno se puso a su vez a contemplar al visitante. Después este último, conservando su aspecto altanero, examinó la inculta barba y los rizados cabellos de Razumikin, el cual, a su vez, sin moverse de su sitio le seguía mirando con impertinente curiosidad. Durante un minuto reinó un silencio molesto para todos. Finalmente, comprendiendo, sin duda, que su arrogancia no imponía a nadie, el buen señor se humanizó un poco, y cortésmente, aunque con cierta sequedad, se dirigió a Zosimoff.
—¿El señor Rodión Romanovitch Raskolnikoff, un joven que es o ha sido estudiante?—preguntó recalcando cada sílaba.
El médico se levantó lentamente y hubiera respondido, si Razumikin, a quien no iba dirigida la pregunta, no se hubiera apresurado a contestar.
—Ahí está en el sofá; ¿pero a usted qué se le ocurre?
El desenfado de estas palabras molestó al caballero de aspecto solemne, que hizo ademán de arrojarse sobre Razumikin, pero se contuvo y volvióse vivamente hacia Zosimoff.
—El señor es Raskolnikoff—dijo negligentemente el doctor, mostrando al enfermo con un ligero movimiento de cabeza.
Después bostezó casi hasta desquijararse, sacó del bolsillo del chaleco un enorme reloj de oro, lo miró, y lo volvió a guardar.
Raskolnikoff, que continuaba echado boca arriba, no apartaba los ojos del recién venido; pero ningún pensamiento reflejaba su mirada después que hubo dejado de contemplar la florecilla del papel, y su rostro, excesivamente pálido, expresó un extraordinario sufrimiento. Hubiérase dicho que el joven acababa de soportar una dolorosa operación quirúrgica o de ser sometido al tormento. Poco a poco, sin embargo, la presencia del visitante despertó en él creciente interés: primero, sorpresa; después, curiosidad, y, finalmente, cierta especie de temor. Cuando el doctor le señaló diciendo: «El señor es Raskolnikoff», nuestro héroe se levantó de repente, se sentó en el sofá, y con voz débil y entrecortada, pero que sonaba a desafío, dijo:
—Sí, yo soy Raskolnikoff. ¿Qué quiere usted?
El señor de aire importante le contempló atentamente y respondió con tono digno:
—Soy Pedro Petrovitch Ludjin; tengo motivo para creer que mi nombre no le es del todo desconocido.
Pero Raskolnikoff, que esperaba, sin duda, otra cosa, se contentó con mirar a su interlocutor silenciosamente y como si el nombre de Pedro Petrovitch hubiese sonado por primera vez en sus oídos.
—¿Cómo? ¿Es posible que no haya usted oído hablar de mí?—preguntó Ludjin un tanto desconcertado.
Por toda respuesta Raskolnikoff se echó lentamente sobre la almohada, se puso las manos bajo la cabeza y fijó los ojos en el techo. Ludjin estaba perplejo. Zosimoff y Razumikin le miraban con curiosidad cada vez mayor, lo que acabó de desconcertarle por completo.
—Pensaba… creía…—balbució—que una carta puesta en el correo hace ocho días o acaso quince…
—Oiga usted; ¿por qué permanece ahí en la puerta?—interrumpió bruscamente Razumikin—. Si tiene algo que decir, siéntese usted. Anastasia y usted no caben los dos en el hueco de la puerta. Es demasiado estrecha. Nastachiuska, apártate y deja pasar a ese señor. Entre usted. Aquí hay una silla. Vamos, venga usted…

