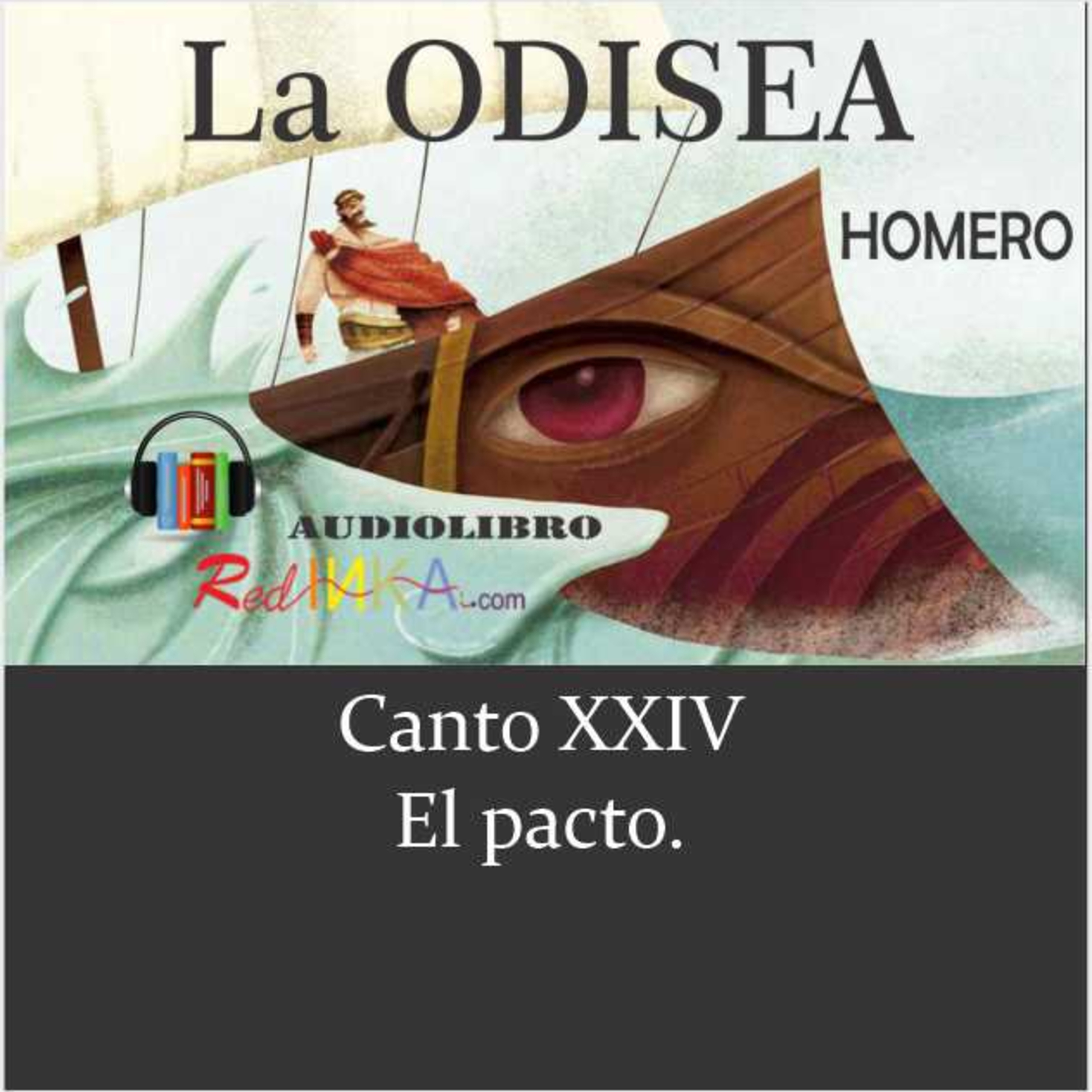
La Odisea
Canto XXIV
El pacto.
El cilenio Hermes llamaba las almas de los pretendientes, teniendo en su mano la hermosa áurea vara con la cual adormece los ojos de cuantos quiere o despierta a los que duermen. Empleábala entonces para mover y guiar las almas y éstas le seguían, profiriendo estridentes gritos. Como los murciélagos revolotean chillando en lo más hondo de una vasta gruta si alguno de ellos se separa del racimo colgado de la peña, pues se traban los unos con los otros: de la misma suerte las almas andaban chillando, y el benéfico Hermes, que las precedía, llevábalas por lóbregos senderos.
Transpusieron en primer lugar las corrientes del Océano y la roca de Léucade, después las puertas de Helios y el país de Hipno, y pronto llegaron a la pradera de asfódelos donde residen las almas que son imágenes de los difuntos.
Encontráronse allí con las almas del Pelida Aquileo, de Patroclo, del intachable Antíloco y de Ayante, que fue el más excelente de todos los dánaos, en cuerpo y hermosura, después del irreprensible Pelión. Estos andaban en torno de Aquileo; y se les acercó, muy angustiada, el alma de Agamenón Atrida, a cuyo alrededor se reunían las de cuantos en la mansión de Egisto perecieron con el héroe, cumpliendo su destino.
Y el alma de Pelión fue la primera que habló, diciendo de esta suerte:
24 —¡Oh Atrida! imaginábamos que entre todos los héroes eras siempre el más acepto a Zeus, que se huelga con el rayo, porque imperabas sobre muchos y fuertes varones allá en Troya, donde los aqueos padecimos tantos infortunios; y, con todo, te había de alcanzar antes de tiempo la funesta Parca, de la cual nadie puede librarse una vez nacido. Ojalá se te hubiesen presentado la muerte y el destino en el país teucro, cuando disfrutabas de la dignidad suprema con la cual reinabas; pues entonces todos los aqueos te erigieran un túmulo, y le dejaras a tu hijo una gloria inmensa. Ahora el hado te encadenó con deplorabilísima muerte.
Respondióle el alma del Atrida:
—¡Dichoso tú, oh hijo de Peleo, Aquileo, semejante a los dioses, que expiraste en Troya, lejos de Argos, y a tu alrededor murieron, defendiéndote, otros valentísimos troyanos y aqueos; y tú yacías en tierra sobre un gran espacio, envuelto en un torbellino de polvo y olvidado del arte de guiar los carros! Nosotros luchamos todo el día y por nada hubiésemos suspendido el combate; pero Zeus nos obligó a desistir, enviándonos una tormenta.
Después de haber trasladado tu hermoso cuerpo del campo de la batalla a las naves, lo pusimos en un lecho, lo lavamos con agua tibia y lo ungimos; y los dánaos, cercándote, vertían muchas y ardientes lágrimas y se cortaban las cabelleras. También vino tu madre, que salió del mar, con las inmortales diosas marinas, en oyendo la nueva: levantóse en el ponto un clamoreo grandísimo y tal temblor les entró a todos los aqueos, que se lanzaran a las cóncavas naves si no los detuviera un hombre que conocía muchas y antiguas cosas, Néstor, cuya opinión era considerada siempre como la mejor. Este, pues, arengándolos con benevolencia, les habló diciendo:
«¡Deteneos, argivos; no huyáis, varones aqueos! Esta es la madre que viene del mar, con las inmortales diosas marinas, a ver a su hijo muerto».
Así se expresó; y los magnánimos aqueos suspendieron la fuga. Rodeáronte las hijas del anciano del mar, lamentándose de tal suerte que movían a compasión, y te pusieron divinales vestidos. Las nueve Musas entonaron el canto fúnebre alternando con su hermosa voz, y no vieras ningún argivo que no llorase: ¡tanto les conmovía la canora Musa! Diecisiete días con sus noches te lloramos así los inmortales dioses como los mortales hombres y al dieciocheno te entregamos al fuego, degollando a tu alrededor y en gran abundancia pingües ovejas y bueyes de retorcidos cuernos. Ardió tu cadáver adornado con vestidura de dios, con gran cantidad de ungüento y de dulce miel;…

