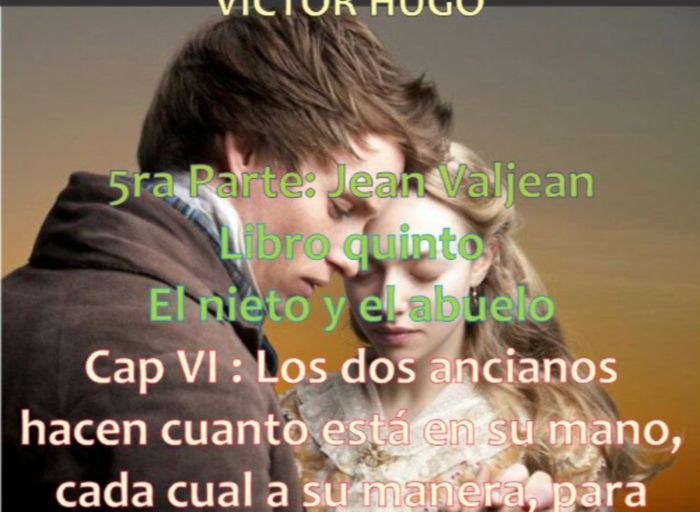Los Miserables
Autor: Víctor Hugo
Quinta Parte: Jean Valjean
Libro primero
La guerra entre cuatro paredes
Cap XVI : De cómo se llega de hermano a padre.
Había en ese mismo momento, en el parque de Le Luxembourg —porque la mirada del drama debe estar presente por todas partes—, dos niños cogidos de la mano. Uno de ellos podía tener siete años, y el otro, cinco. Como la lluvia los había mojado, iban por los paseos del lado del sol; el mayor guiaba al pequeño; iban harapientos y estaban pálidos; parecían aves esquivas. El más pequeño decía: «Tengo mucha hambre».
El mayor, algo protector ya, llevaba a su hermano cogido de la mano izquierda, y en la derecha, una varita.
Estaban solos en el parque. El parque estaba desierto, la policía había mandado cerrar las verjas por la insurrección. Las tropas que habían vivaqueado en él se habían ido por necesidades del combate.
¿Cómo estaban allí esos niños? A lo mejor se habían escapado de un cuerpo de guardia cuya puerta se había quedado entornada; quizá por los alrededores, en el portillo de Enfer o en la explanada del Observatorio, o en la glorieta vecina que domina ese frontón en que pone: invenerunt parvulum pannis involutum, había algún barracón de saltimbanquis del que habían huido; a lo mejor habían burlado la vigilancia de los inspectores del parque a la hora de cerrar y habían pasado la noche en uno de esos quioscos en que se leen los periódicos. El hecho es que iban errabundos y parecían libres. Ir errabundo y parecer libre equivale a haberse perdido. Esos pobres niños se habían perdido, efectivamente.
Eran los mismos niños por los que había andado preocupado Gavroche y que el lector recordará. Los hijos de Thénardier que tenía alquilados la Magnon para atribuírselos al señor Gillenormand y eran ahora hojas caídas de todas esas ramas sin raíces, que el viento arrastraba por los suelos.
La ropa, decente en tiempos de la Magnon, a quien le servía de folleto de propaganda ante el señor Gillenormand, se había convertido en andrajos.
Esas criaturas pertenecían ya a la estadística de los «niños abandonados» que la policía encuentra, recoge, extravía y vuelve a encontrar en las calles de París.
Tenía que ser un día como aquél, lleno de alteraciones, para que esos niños míseros estuvieran en ese parque. Si los guardas los hubieran visto, habrían expulsado a esos andrajosos. Los niños pobres no entran en los parques municipales; sin embargo, habría que pensar que, como niños que son, tienen derecho a las flores.
Éstos estaban allí porque las verjas estaban cerradas. Estaban allí irregularmente. Se habían colado en el parque y se habían quedado en él. Aunque estén las verjas cerradas, no deja de haber inspectores; se supone que la vigilancia sigue siendo la misma, pero se afloja y se toma un descanso; y los inspectores, a quienes también afecta la ansiedad pública, y más ocupados en lo que pasa fuera que en lo que pasa dentro, habían dejado de mirar el parque y no habían visto a esos dos delincuentes.
Había llovido la víspera, e incluso un poco por la mañana. Pero en junio los chaparrones no tienen importancia. Cuando ha transcurrido una hora después de una tormenta, apenas si cae alguien en la cuenta de que ese día hermoso y rubio ha llorado. La tierra en verano se seca tan deprisa como la mejilla de un niño.