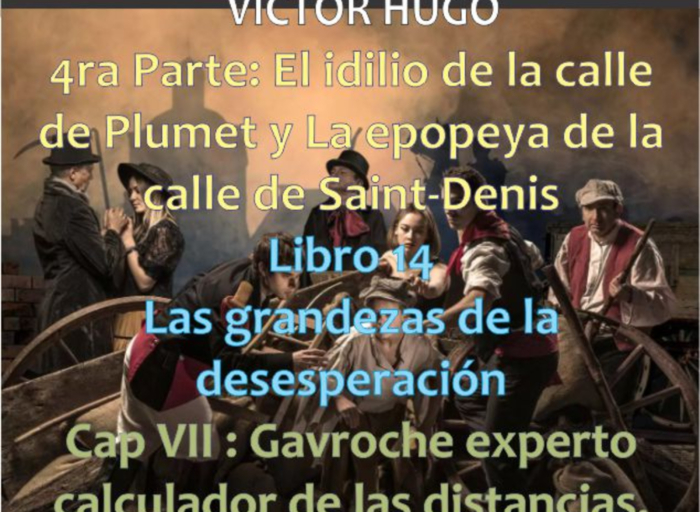Los Miserables
Autor: Víctor Hugo
Segunda Parte: Cosette
Libro primero
Waterloo
Cap IX : Lo inesperado.
Eran tres mil quinientos. Formaban un frente de un cuarto de legua. Eran hombres gigantescos subidos en caballos colosales. Eran veintiséis escuadrones; tenían detrás, para apoyarlos, a la división de Lefebvre-Desnouettes, los ciento seis gendarmes de elite, los cazadores de la guardia, mil ciento noventa y siete hombres, y los lanceros de la guardia, ochocientas ochenta lanzas. Llevaban casco sin penacho y coraza de hierro forjado, con pistolas de arzón en sus fundas y el largo sable-espada. Todos los habían admirado por la mañana cuando, a las nueve, a toque de clarín, y con todas las bandas entonando velemos por el bienestar del Imperio, se presentaron, columna prieta, con una de sus baterías en un flanco y la otra en el centro, se desplegaron en dos filas entre la calzada de Genappe y la de Frischemont y ocuparon su puesto en la batalla en esa segunda línea tan potente, que tan sabiamente había compuesto Napoleón, y que, con los coraceros de Kellermann en el extremo izquierdo y, en el extremo derecho, los coraceros de Milhaud, tenía, por así decir, dos alas de hierro.
El ayudante de campo Bernard les llevó la orden del emperador. Ney sacó la espada y se colocó en cabeza. Los enormes escuadrones se pusieron en marcha.
Se vio entonces un espectáculo formidable.
Toda aquella caballería, con los sables en alto y los estandartes y las trompetas al viento, formada en una columna por división, bajó con el mismo impulso y como un solo hombre, con la precisión de un ariete de bronce que abre una brecha, la colina de La Belle-Alliance, se hundió en aquel fondo ominoso donde habían caído ya tantos hombres y desapareció entre el humo; luego, saliendo de aquella sombra, volvió a aparecer del otro lado del valle, siempre compacta y prieta, subiendo a galope tendido, a través de una nube de metralla que se le venía encima, la espantosa cuesta de la meseta de Mont-Saint-Jean. Subían serios, amenazadores, imperturbables; en los intervalos de la mosquetería y de la artillería se oía ese ruido de cascos colosal. Como eran dos divisiones, iban en dos columnas; la división Wathier iba a la derecha; la división Delord, a la izquierda. De lejos, era como ver dos inmensas culebras de acero que se estiraban hacia la cresta de la meseta. Cruzaron por la batalla como un prodigio.
No se había visto nada semejante desde que la caballería pesada tomó el reducto del Moscova; faltaba Murat, pero allí estaba Ney otra vez. Era como si aquella mole se hubiera convertido en un monstruo y no tuviera sino una sola alma. Todos los escuadrones ondulaban y se henchían como un anillo del pólipo. Se los divisaba entre una humareda dilatada que se desgarraba acá y allá. Una mescolanza de cascos, gritos, sables, brincos tormentosos de las grupas de los caballos entre los cañones y las fanfarrias, tumulto disciplinado y terrible; y, por encima, las corazas, como las escamas que cubren la hidra.